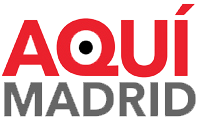Los gobiernos autocráticos y dictatoriales combaten a la ciencia por promover el pensamiento crítico, la diversidad cultural y la libertad en su más amplia acepción, que son incompatibles con el pensamiento único, el poder absoluto, el control total.
En efecto, al atacar la investigación científica, así como la educación, la cultura y la libertad de expresión, las dictaduras procuran eliminar toda disidencia e imponer su ideología o dogma.
Los científicos de los pueblos indígenas de Latinoamérica, sostienen que su cultura preserva la naturaleza y se opone a la degradación del planeta, además de respetar los bienes culturales. Y lo cierto es que ese «pensamiento cosmocéntrico» de los pueblos indígenas se confronta con el «pensamiento antropocéntrico», que se inició con la cultura grecorromana y luego con los otros pueblos occidentales que hicieron sus aportes.
Dos cosmovisiones diferentes, opuestas, pero que deberían encontrarse para dialogar y establecer acuerdos.
Durante la pandemia por la COVID-19, Donald Trump, indocumentado en materia médica como también en muchos otros temas vitales que audazmente aborda y sobre los que toma decisiones que involucran a una nación, daba consejos médicos en una suerte casi de intrusismo: inyectarse lejía para protegerse del coronavirus (luego dijo que fue una broma) o recomendaba tomar hidroxicloroquina (antiparasitario que utilizamos los médicos en la terapia del paludismo o malaria) para prevenir la infección viral.
Recomendaciones que fueron desestimadas públicamente por las sociedades médicas profesionales por carecer de seriedad científica. Ahora, transitando su segundo mandato, con una irresponsabilidad que carece de límites, sostiene que el uso del paracetamol durante el embarazo incrementa el riesgo de autismo, otra afirmación temeraria.
Pero en Brasil, también durante la pandemia, Jair Bolsonaro no se quedó atrás, ya que promovió el uso de la hidroxicloroquina, e informó de que existía evidencia científica…
El menosprecio de Trump por el conocimiento y sobre todo por la «investigación básica» es notable y, por cierto, esta visión es compartida por otros líderes de la región que procuran imitarlo.
No puede existir un desarrollo científico destacable sin la investigación básica, que por cierto es costosa y suele llevar mucho tiempo, pero que genera el conocimiento que luego se traducirá en aplicaciones concretas.
En todo caso, estos regímenes, a contrapelo del espíritu democrático y republicano, solo aceptan apoyar el conocimiento que tiene una aplicación inmediata y resulta rentable para el mercado.
Durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía (en uno de los tantos golpes de estado que padeció la Argentina), el 29 de julio de 1966, la dictadura intervino facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y se reprimió a autoridades, docentes y estudiantes que reclamaban la autonomía universitaria. Ello se dio en el marco histórico de lo que se conoce como la noche de los bastones largos» (la policía federal utilizaba unos bastones largos que eran típicos de la época).
La intervención desató una brutal represión contra la comunidad universitaria y las fotografías del humillante procedimiento policial dieron la vuelta al mundo. Docentes, estudiantes y autoridades fueron desalojados con violencia física por defender la autonomía académica.
Hubo centenares de detenidos y la medida llevó al exilio a muchísimos científicos argentinos, quienes continuaron sus carreras científicas en universidades extranjeras, entre los que se cuentan el premio Nobel César Milstein, Tulio Halperín Donghi (el más destacado historiador argentino), Rolando García (con un importante aporte a la teoría de los sistemas complejos), Manuel Sadosky (padre de la computación argentina), Catherine Gattegno Cesarsky (expresidenta de la Unión Astronómica Internacional), entre muchos otros.
La ciencia argentina, entonces floreciente, tuvo una pérdida en investigadores de primer nivel internacional de la cual nunca logró recuperarse.
Es célebre el episodio de Rolando García, quien siendo decano la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UBA), cuando entraron los policías y salió a recibirlos, le dijo al oficial que dirigía el operativo: ¿Cómo se atreve a cometer este atropello? Todavía soy el decano de esta casa de estudios». Entonces un corpulento policía le golpeó la cabeza con su bastón. Rolando se levantó con la cara ensangrentada y, repitió sus palabras, el corpulento custodio repitió el bastonazo…
En 1994, gobierno democrático del peronista Carlos Menem, y en pleno auge de la convertibilidad (paridad de un peso por un dólar), siendo ministro de economía Domingo Cavallo, éste mandó a lavar los platos a Susana Torrado, socióloga investigadora del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), fundado en 1958 por el premio Nobel Bernardo Houssay. Cavallo estaba molesto por las críticas a una estadística oficial y el ajuste neoliberal que traería. La comunidad científica hizo causa común con la ilustre investigadora y tomó esa frase como propia de la ideología dominante, interpretando que el ministro «enviaba a los científicos a lavar los platos».
Hoy, el actual gobierno de Javier Milei ha emprendido un drástico recorte presupuestario a los jubilados, los discapacitados, la clase media, la población de muy bajos recursos, las instituciones artísticas y culturales, y no se olvidó de la ciencia, comenzando por el Conicet, las universidades nacionales, entre otras, y ya suenan las alarmas por la llamada fuga de cerebros y el abandono de líneas de investigación que se consideran estratégicas para la nación, negando así la condición humana y comprometiendo negativamente el futuro.
En América Latina, hasta ahora la investigación en salud es la que ha liderado, no sin grandes dificultades, con un gran aporte individual de los investigadores (algunos encarnando una tarea quijotesca), con becas, ayudas y programas provenientes de fuera de la región, y también de algunas instituciones privadas locales.
Dentro de este panorama sombrío, las ciencias sociales y las humanidades vienen sufriendo un inveterado castigo a través del desfinanciamiento (no solo en Latinoamérica), quizá porque cumplen un papel trascendente en la vida social y en el abordaje de los grandes problemas de un país (filosofía, sociología, antropología, psicología, arqueología, historia, geografía, literatura, lingüística, artes, entre otras disciplinas).
Con la investigación se produce un movimiento que va de la oscuridad a la luz. Ya Marco Aurelio advertía que «Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar sistemática y verazmente todo lo que llega a tu observación en la vida». Y a esta altura de los tiempos, no se puede ignorar el derecho de todos los habitantes a acceder, producir y compartir el conocimiento.