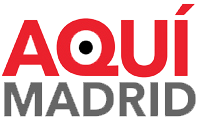Los convenios de colaboración médica con otros países otorgan a Cuba, además de prestigio y puntos en la diplomacia, ingresos por la exportación de servicios asociados a la salud, que llegan a representar la principal fuente de divisas para Cuba, a pesar de las medidas de Estados Unidos para frenar ese intercambio, informa Dariel Pradas (IPS) desde La Habana.
El 25 de febrero, el gobierno estadounidense anunció restricciones de visas para funcionarios cubanos y extranjeros que sean «cómplices» en esos programas de colaboración médica, por considerar esta práctica como «trata de personas», con prácticas laborales «abusivas y coercitivas» y que «privan a los cubanos de a pie de la atención médica que necesitan desesperadamente en su país de origen».
«Todo esto es voluntario, en ningún momento nos han obligado a ir a ningún lugar. Tengo compañeros que no fueron a una misión médica (prestación de esos servicios en otro país) porque, simplemente, no quisieron», dijo a IPS el enfermero Dorian Justiniani, de sesenta años, quien ha sumado más de diez años fuera de su hogar entre diferentes estancias en Bolivia, Venezuela, Brasil y Guatemala.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo en su cuenta de la red social X que la nueva medida de Estados Unidos se justifica sobre una «base de falsedades y de coacción».
Varios líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) defendieron la contratación de médicos cubanos, negaron que se trate de explotación laboral y alegaron que sus sistemas de salud colapsarían sin estos convenios.
No es la primera vez que Estados Unidos ataca los convenios de cooperación médica con Cuba. En 2006, la administración de George W. Bush (2001-2009) aprobó el Programa de Libertad Condicional Médica, que promovía que médicos cubanos abandonaran sus misiones a cambio de la ciudadanía estadounidense, lo cual se mantuvo hasta 2017.
En 2019, durante el primer mandato del actual presidente Donald Trump (2017-2021), su administración agregó a Cuba a su lista de países de tercer nivel que no combaten la «trata de personas», en acusación a las colaboraciones médicas.
Muchos analistas interpretan los ataques de Estados Unidos como un intento de socavar los ingresos que esta nación insular caribeña obtiene por la exportación de servicios médicos que, desde mediados de la década del 2000, constituye su principal fuente de divisas junto al turismo.
Los ingresos por este concepto llegaron a superar los 8000 millones de dólares anuales, pero, según cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información, los servicios de salud humana y atención social alcanzaron ingresos de 4882 millones de dólares en 2022, 12 por ciento más que el año anterior y 69 por ciento del total de servicios exportados, cuyos montos casi cuadruplican las exportaciones de bienes.
Actualmente, Cuba mantiene más de 24.000 médicos en 56 países.
Asimismo, una comercializadora estatal, Servicios Médicos Cubanos SA (SMC), tiene contratos con dieciocho países que sí tienen recursos para pagar una mayor cuantía por los profesionales cubanos, como Italia o Qatar, por ejemplo.
Los contratos con la SMC son los que más aportan ingresos al país y a los propios médicos. Las ganancias se reparten –con proporciones variables y personalizadas– entre la los contratados y la comercializadora, que funge también como empleadora, y cuyas utilidades van a las cuentas del Ministerio de Salud Pública.
Décadas de cooperación
La actual política de cooperación médica internacional empezó en Cuba poco después de triunfar la revolución en 1959.
En 1963, Cuba envió una brigada médica a Argelia, la primera permanente, pues en 1960 había mandado otra temporal a Chile, para asistir en el desastre causado por un terremoto que cobró la vida de miles de personas.
Ese modus operandi de asistir de forma rápida ante emergencias de «desastres y enfermedades», se mantuvo en años siguientes. En 2005, incluso, se inauguró el contingente médico Henry Reeve, con el objetivo de asistir a otros países ante casos de catástrofes.
Entre 1960 y 1990, las brigadas médicas frecuentaron de forma gratuita naciones de Asia, África y América Latina.
A finales de 1998, los huracanes Georges y Mitch causaron estragos en varios países de Centroamérica y el Caribe.
En noviembre de ese año, Cuba creó el Programa Integral de Salud, una metodología de trabajo en la cual la cooperación médica internacional se enfocaría en fortalecer la atención primaria de salud: el objetivo sería también mejorar la calidad de los habitantes de las zonas socialmente marginadas.
«Fuimos a lugares donde nunca había ido un médico», dijo Cabrera, quien en 2003 atendió pacientes en Guatemala.
A partir de 1990, Cuba empezó a implementar acuerdos de reciprocidad para compartir los costos con los países receptores que pudieran permitírselo.
Desde hace dos décadas, el país mantiene más de 20.000 médicos en Venezuela. En 2013, la Organización Panamericana de la Salud contrató a 11.400 galenos cubanos para trabajar en regiones desatendidas de Brasil.
En 2011, se creó la comercializadora SMC, cuya finalidad ha sido desde entonces gestionar la exportación de servicios médicos, con vistas a aliviar los gastos del sistema nacional de salud cubano.
En general, unos 600.000 integrantes del personal de salud cubano han sido enviados a más de 160 países desde la década de los años sesenta.