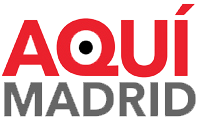El humor social y la percepción de la gente, algo muy ligado a la opinión pública, muta cada vez con mayor rapidez, y esto se verifica en todas partes.
En efecto, no pocas comunidades ante determinados hechos o fake news que se viralizan, pasan de la noche a la mañana, de la indiferencia a la indignación, y este cambio vertiginoso de opinión preocupa sobremanera a las dirigencias e incluso a los mercados.
También dentro de una región hallamos sectores con diferentes percepciones sobre la situación social y el contexto de época, de ahí que la homogeneidad social que pretenden algunos políticos o que creen ver, forma parte del imaginario o de la superchería de inveterados simbolismos.
En América Latina cada región tiene una problemática propia, particular, que puede o no coincidir e incluso articularse con la que emerge en otras regiones del continente, por eso Latinoamérica es muy heterogénea.
Como ser, Bolivia sería el país de la región con mayor porcentaje de comunidades originarias, ya que más del sesenta por ciento se reconoce como indígena y la república «plurinacional» está conformada por 36 naciones.
Para Bendict Anderson, la nación es una «comunidad imaginada», es decir, se trata de comunidades étnicas o culturales que no tienen Estado, tampoco ciudadanía, pero que a través de una serie de rasgos comunes logran imaginarse a sí mismas como colectivos.
Evo Morales, aquel dirigente cocalero que llegó a la presidencia en tres oportunidades (2006-2019) y aún lucha por volver, ya no tiene el amplio respaldo del electorado, pues, algunos de quienes fueron sus colaboradores lo acusan de autoritario, narcisista y violento, así como de atribuirse los progresos en la integración del país.
Y en América Latina la reescritura de la historia y el arrogarse méritos ajenos es algo muy común. Remedios Loza (1940-2018), de ascendencia indígena, ingresó al Parlamento veintisiete años antes que Evo llegara al poder, y la primera marcha indígena por el territorio y la dignidad se hizo en 1990, dieciséis años antes del arribo de Evo a la presidencia…
Para sus críticos, en dos décadas Morales destruyó la naturaleza con las mineras del oro, porque vierten mercurio en los ríos, contaminando a los peces, y las poblaciones de esas zonas tienen como principal alimento el pescado, con los trastornos neurológicos que esta contaminación produce.
También en Bolivia, al igual que en otros países de la región, se verifican los incendios de agroindustriales, y comunidades afines al gobierno destruyen millones de hectáreas de bosques para traficar madera.
Sayuri Loza, hija de Remedios, sostiene que, «No puedo rechazar a los blancos porque lo era mi padre y lo son muchos de mis parientes. Y tampoco voy a segregar a los mestizos ni a los indígenas. A todos nos une el hecho de ser bolivianos». En fin, sin duda este estado de cosas tiene dividida a la sociedad boliviana y, como es esperable, los ánimos están visiblemente alterados.
Una encuesta hecha hace unos meses en Argentina, reveló que los debates políticos generan reacciones contradictorias, que alimentan la «grieta» y que, para el setenta por ciento de los encuestados, resulta difícil hablar de política sin pelearse con quien piensa diferente.
Esta fisura en la sociedad denominada «grieta», comenzó a utilizarse en la problemática contextual argentina, marcada por una profunda división ideológica montada sobre una base emocional de proporciones inimaginables, sobre todo por las tremendas consecuencias que da lugar.
Y con el tiempo, esta profunda división social y política que apunta a polarizar tesituras ideológicas, comenzó a extenderse a otras naciones del continente, y explica muchos de los conflictos entre los distintos gobiernos y pueblos de la región, asimismo la fractura o imposibilidad de un entendimiento que permita alcanzar una cierta unidad que sea beneficiosa para todas las partes.
Como telón de fondo de estas crisis se halla en primer lugar la situación económica (ligada estrechamente a la especulación financiera y la corrupción), y detrás los problemas de alimentación, sanitarios, educativos, habitacionales, laborales, entre otros; y la falta de un Estado benefactor, así como la imposibilidad de que funcione el llamado «ascensor social».
Los sucesos que están en curso en diversos países de la región justifican ampliamente el desánimo de amplios sectores de la población, que en materia política ya no saben a quién creer, bástenos como ejemplo la abstención al voto que se viene registrando en las distintas elecciones de este año en la Argentina, como ser, en las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectuadas el pasado mes de mayo, la no concurrencia a votar fue un dato histórico (más del 53 por ciento), sin contar los votos en blanco que manifiestan la disconformidad con todos los candidatos. Sin embargo, daría la impresión que la política no acusó recibo…
La grieta latinoamericana o la creación del enemigo, ese demonio al que hay que combatir permanentemente (no siempre es el mismo enemigo), se usa como estrategia para mantenerse en el poder y a la vez tapar las ineficiencias en la resolución de los problemas básicos y urgentes de la población. En efecto, una grieta que a las mayorías no le interesa, solo a sus promotores y seguidores fanatizados. Como sostenía Voltaire: «Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es incurable».
La fragmentación ideológica y de intereses particulares disfrazados de intereses generales, impide en la región la resolución de muchos problemas comunes. Si América Latina tuviese cierta unidad y las políticas interregionales se manejasen con inteligencia, tendríamos un panorama muy distinto.
Pero, a pesar de todos los males cotidianos que debe soportar el ciudadano de a pie, y que son muy mal gestionados por las dirigencias, la esperanza no desaparece.