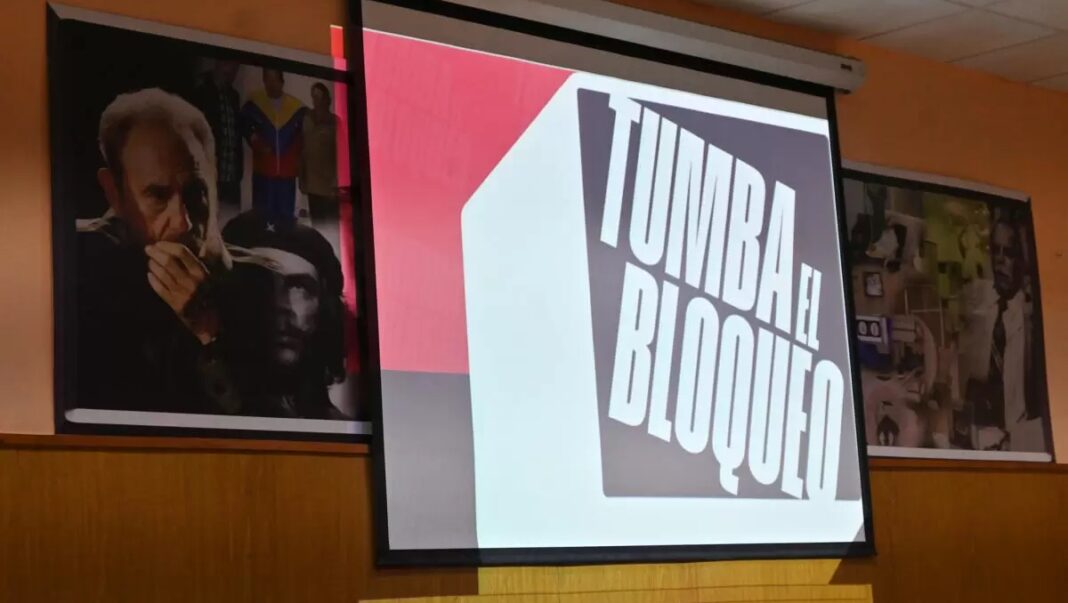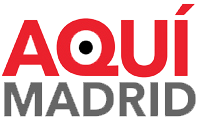La resolución que presenta anualmente Cuba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para pedir el fin del bloqueo económico que le impone Estados Unidos desde 1962, fue aprobada por la gran mayoría de los países votantes, pero obtuvo menos respaldo que en años recientes, debido a una campaña previa de Washington, informa Dariel Pradas (IPS) desde La Habana.
Con 165 votos a favor, ganó la propuesta de La Habana titulada «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», mientras recibió siete votos en contra por este documento (la mayor cantidad desde que empezó a discutirse en 1992) y doce abstenciones.
Si bien en 2024 apenas Estados Unidos e Israel se opusieron, y Moldavia se abstuvo, en la moción de este miércoles 29 se sumaron a los votos en contra Argentina, Hungría, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania; y se abstuvieron varias naciones de Europa del Este y otras como Costa Rica y Marruecos.
«Tenemos información fidedigna de las presiones intimidatorias y engañosas que está ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos sobre varios países, con el objetivo de obligarlos a modificar la posición tradicional e histórica que han asumido y sostenido en apoyo a la resolución contra el bloqueo», denunció en una conferencia de prensa el martes 22, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.
La primera vez que se presentó este proyecto de resolución en la ONU –que no ha cambiado su contenido– fue en 1991, pero fue desestimado por presiones de Estados Unidos. Se trata desde entonces de que la comunidad internacional exprese su posición sobre el bloqueo economico, como llaman en Cuba a las sanciones, o el embargo, como las denomina, en Estados Unidos.
Al año siguiente, en 1992, logró someterse a votación y ganó con 59 votos a favor, tres en contra (Estados Unidos, Israel y Rumanía), y 71 abstenciones, así como se ausentaron los representantes de 46 países.
¿Bloqueo o embargo?
Según coinciden varios politólogos, existe un debate sobre si las medidas coercitivas unilaterales que impone Estados Unidos a Cuba se considera un «bloqueo», como sostiene La Habana, o un «embargo», como lo denomina Washington.
«Lo primero que se debe remarcar es que esa distinción no es solo técnica o del derecho internacional, sino ideológica», dijo a IPS Iramís Rosique, miembro del consejo editorial de La Tizza, una revista cubana enfocada en debates políticos y pensamiento crítico.
Según Rosique, quienes defienden el término «embargo», intentan restarle peso; pero el embargo es un problema bilateral entre dos Estados, y el carácter extraterritorial de esas sanciones, cuando provienen de Estados Unidos, «el centro de la economía mundial», en la práctica resulta en «un aislamiento de la economía cubana» sin necesidad de hacer un cerco naval, como define que sería un verdadero bloqueo los partidarios del otro concepto.
Según los datos más recientes del cubano Ministerio de Relaciones Exteriores, el impacto económico de este cerco económico y financiero causó «daños y perjuicios materiales», entre el 1 de marzo de 2024 al 28 de febrero de 2025, estimados en unos 7556 millones de dólares, un incremento de 49 por ciento con respecto al periodo anterior.
Sin embargo, en un sondeo realizado por IPS a varios cubanos, muchos no consideraban que el «bloqueo» –todos usaron ese concepto– fuera la principal fuente de los problemas económicos de Cuba, aunque estaban conscientes de que realmente afectaba.
Rosique ha notado cómo la percepción sobre el bloqueo dentro de Cuba se ha ido dirigiendo hacia la minimización de su impacto: «Creo que el gobierno cubano no ha tenido tanto éxito últimamente en convencer a las personas del efecto del bloqueo sobre la economía cubana», dijo el primero.
Para este experto derechos humanos, se ha utilizado el bloqueo «como chivo expiatorio de todas las culpas», incluso en problemas en los que el bloqueo no ha sido el principal detonante.
«El discurso oficial de los últimos años ha sido muy poco autocrítico… Es el discurso oficial quizás menos autocrítico que hemos tenido en mucho tiempo… y eso hace que la subjetividad política colectiva, en rechazo a eso, se desplace a una posición directamente contraria», afirmó.