«Como el fuego, tendemos al reposo de lo que está quemado», lo leo escrito en el humo, como leo ahí, en ese poema de Brines, que nosotros tenemos, al igual que las estrellas, «la inquietud misteriosa de las cosas que mueren».
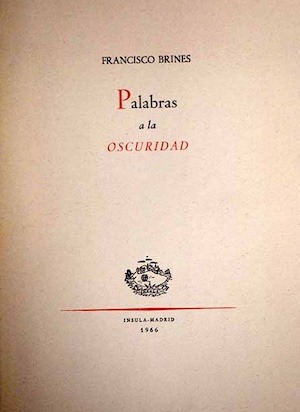
Esa poesía (‘Escrito en el humo’) pertenece al poemario que el poeta español Francisco Brines publicara en 1966 bajo el título de Palabras a la oscuridad (era el tercero de sus libros de versos), y que yo conozco porque forma parte de la espléndida Antología poética que, en 2018, tres años antes de su fallecimiento, el también poeta, además de crítico literario Ángel Rupérez, preparara para Alianza editorial, y que yo sigo leyendo fascinado.
Palabras a la oscuridad obtuvo, viene al caso, en 1967, el prestigiado y prestigioso Premio de la Crítica de poesía castellana. Como el propio Brines, académico de la Real Academia Española desde 1999, mereció y logró en 2020 el Premio Cervantes, o en 1997 el Nacional de las Letras Españolas.
Francisco Brines, digo
Voy a ceñirme a escribir sobre los tres primeros libros de poemas que la mencionada antología glosa y presenta límpidamente, con el rigor estrecho del horizonte que encienden los versos buenos: «Las brasas», aparecido en 1960; «Materia narrativa inexacta», cinco años posterior (del que Rupérez solamente recoge un único poema, sobre el que nada escribo), y el ya consignado «Palabras a la oscuridad».
De este poemario (Poemas a la oscuridad), precisamente, es el poema que hasta ahora me ha parecido más bello, más literariamente poderoso por humano, de cuantos tengo ya leídos de Brines. Se titula ‘La vieja ley’, está dedicado a Lines Hierro y dice así:
«Ama la tierra el hombre
con gran fuerza,
por una ciega ley del corazón.
Todos los hombres saben
que un día han de llorar
de amor por ella.
La ley del corazón es la ley mía,
y en esa tarde sola
miro la luz caer
en los pozos sombríos de los huertos.
Su último vuelo las palomas ruedan
antes de cobijarse, vienen
de descansar sobre los pinos,
de ver el mar,
y retienen sus alas el rumor
del más hermoso mar creado.
Miro los secos montes, son de plata;
por ellos van los sueños
de mi niñez, errantes
y abatidos.
Queda solo el amor,
el de penumbra de los padres
y aquellos más oscuros que trajimos
de países lejanos.
Trepa el muro el jazmín,
huele la casa a flor, y los caminos
ebrios están de rosas.
El tiempo, en sombra, es insondable.
Y el ciprés un alto arbusto
de llamas, astros y jazmines».
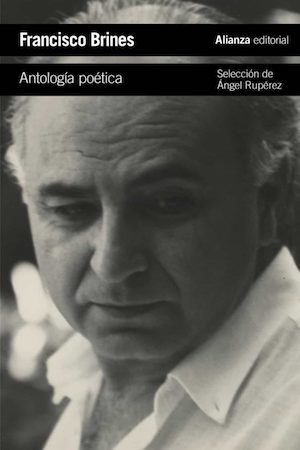
Rupérez considera que Brines es uno de los mejores poetas españoles de la segunda mitad del siglo pasado. Y dice de su poesía que «es una lucha sin cuartel entre el amor y la muerte», entre la afirmación de la vida y su negación. También un combate entre la infancia y la experiencia vital. La infancia, ese «territorio sagrado e incólume», en palabras del propio premio Cervantes. Leamos a Ángel Rupérez en el prólogo a esta antología, antes de quedarnos a solas con Francisco Brines:
«La emoción por encima de todo, muy por encima de los primores del lenguaje, que siempre se supeditan a aquella, en parte porque son la consecuencia de aquella; la naturaleza como marco referencial de vital importancia para generar una determinada dimensión moral del hombre; la infancia como centro de experiencia de incalculable elevación que actúan como parapeto y contrafuerte contra las negras decepciones de la vida adulta».
De 1960, ya se dijo, es su primer libro de poemas, titulado Las brasas; donde podemos leer que “en el amor era veloz el tiempo”, o que “la libertad nos encendía”. El último poema suyo recogido en esta antología es el titulado ‘No es vano andar por el camino incierto’, que finaliza así:
«Sueña que hay Dios,
y que hay amor en el camino,
y que tus hijos crecerán hermosos».
De ‘Junto a la mesa se ha quedado solo’, rescato estos versos:
«Él sabe que las tristezas son inútiles
y que es estéril la alegría. Vive
amando, como un loco que creyera
en la tristeza de hoy, o en la alegría
de mañana. La tarde entra en la casa
y apaga la madera del balcón,
su llama roja».
De nada sirven la alegría ni la tristeza
Paso a centrarme en su poemario de 1966, el extraordinario y ya presentado Palabras a la oscuridad.
Los versos de ‘Vísperas y memorias’ nos hablan de fe para la vida:
«Al hostil corazón se le ha poblado
de designios felices su latir,
y está con fe de nuevo».
El tiempo en la poesía de Francisco Brines (ciño versos de dos poemas suyos así): «quien reina así en el mundo no es la noche, es el tiempo: el tiempo, ese fuego».
Hablando del inexorable tiempo…: ¡qué poema maravilloso es ‘Oscureciendo el bosque’, ¿verdad?¡, donde el poeta nos enmudece con versos como estos:
«Toda esta hermosa tarde de poca luz,
caída sobre los grises bosques de Inglaterra,
es tiempo.
Tiempo que está muriendo
dentro de mis tranquilos ojos,
mezclándose en el tiempo que se extingue.
[…]
Mirad con cuánto gozo os digo
que es hermoso vivir».
La muerte.
«Sentado aquí, repito
la vida de otros muertos».
En los versos de Brines vemos el contorno de un rostro «quemarse de belleza» y sentimos «la firme aceptación de la existencia».
«En el reposo de la tierra yace, mojada por la lluvia, la belleza del mundo».
La tristeza, la alegría, también en este poemario de 1966. En el poema ‘Tránsito de la alegría’, Brines le da a esta última, ahora sí, significado, utilidad, propósito:
«Después que la felicidad
deviene súbita
para que la tristeza
la desborde después,
queda inservible el mundo;
y aun la tristeza misma,
nacida del misterio,
se ha de tornar, inútil,
a su cueva.
Serena,
irá ocupando el sitio,
sin demasiada prisa,
la alegría que vuelve».
Amar, amar, amar… El amor.
«Amé su limitada perfección».
Por el poema ‘Un rastro de felicidad’ sabemos cómo es eso de tener muerte sólo y, venciéndole, tener la vida. Y en ‘Con frío’ aprendo por versos a arrojar «la turbiedad del alma contra el mundo» y, antes de dormir, esperar «a que llegara la voz en una condena».
Fuego, quemar… Humo, el humo. Insiste Brines (las cosas que mueren): «como el fuego, tendemos al reposo de lo que está quemado», lo leo (así comenzaba este texto) en su ‘Escrito en el humo’…
«Y un aire llega que deshace el humo».
Me despido con otra de mis osadías, mi propio poema…
A FRANCISCO BRINES
Sentados frente al cauce amable
ella y yo
recuperamos el tiempo omitido
mientras la tarde pierde la vida
y su final es una sonrisa
en nuestros corazones hambrientos.
Hay un vuelo silencioso
de seres vivos luchando contra
la luz solar en su estancia de oro:
durante esos pequeños minutos
los dos nos sabemos irrevocables
porque la pradera lo dice.
Si yo cerrara los ojos
algunos versos de Brines
—el tiempo, ese fuego—
se burlarían de la muerte.
«Y el retenido fuego de su cuerpo era quemada luz».





